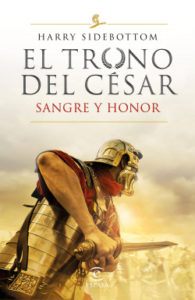 Harry Sidebottom
Harry Sidebottom
Novela histórica
Espasa. 2020
ISBN: 9788467059052
«Aún estaba oscuro. Al prefecto pretoriano le gustaba pasear por los jardines imperiales antes del amanecer. No iba acompañado de ningún asistente, ni llevaba antorcha alguna. Era un momento de calma y de soledad, un tiempo para la reflexión antes de los deberes de la jornada, esos que siempre parecían extenderse como un viaje molesto sin un final aparente.
Vitaliano pensaba con frecuencia en su retiro, en vivir tranquilo en el campo con su mujer y sus hijas. Se imaginaba la casa en Etruria. La vía Aurelia y la ajetreada aldea de Telamón, con su mercado, sólo estaban a unos cinco kilómetros al otro lado de la colina, pero bien podrían haber pertenecido a otros pueblos o a otros tiempos. Era una villa que se asomaba al mar, entre la costa y las pendientes de bancales. La había construido su abuelo, y Vitaliano le había añadido dos alas nuevas y unas termas. La finca se extendía ahora tierra adentro a lo largo de ambas márgenes del Umbro. Un lugar ideal al que retirarse, para leer y escribir, apreciar las vistas, pasar tiempo con su mujer y disfrutar de la compañía de sus hijas en esos últimos años antes de que las chicas se casaran. Para un hombre, no había un lugar mejor donde liberarse de las preocupaciones del cargo.
Sin duda, Vitaliano se había ganado su descanso. Había tenido una extensa carrera —había estado al mando de una cohorte auxiliar en Britania, había sido tribuno legionario con la tercera augusta en África, prefecto de una unidad de caballería en Germania, procurador de las finanzas imperiales en Cirenaica, cuatro años con la caballería mora, liderándola durante toda la campaña del este y después hasta el Rin—, décadas de servicio a lo largo y ancho del imperio. Ya no era joven, había dejado atrás los cincuenta, y necesitaba descansar. Pero el deber aún lo reclamaba, y las ampliaciones y mejoras de su patrimonio le habían costado caras. Con el estipendio y demás ganancias de otros tres o quizá cuatro años como prefecto pretoriano, podría darlo por terminado.
El mármol blanco que delimitaba los senderos brillaba en la oscuridad. Las formas cuadradas de los setos, esculpidos con tanto ingenio, y los árboles frutales eran unas siluetas negras indefinidas, los plataneros y las hiedras que los unían formaban un muro de negrura. El hipódromo estaba en silencio, tan sólo se oía el arroyuelo de agua de las fuentes; costaba creer que se hallase en el corazón de una ciudad que cobijaba a un millón de habitantes. Vitaliano se alegraba de haber retirado las pajareras del anterior emperador. El murmullo y el movimiento de las aves —¿de verdad eran veinte mil las que había?— perturbaba sus paseos de madrugada. Qué típico de Alejandro dedicar el tiempo a dictar declaraciones imperiales sobre aquellas aves, la gazmoñería de jactarse de que la venta de los huevos financiaba su colección e incluso generaba unos modestos ingresos mientras su madre robaba verdaderas fortunas del tesoro, los persas invadían grandes franjas en el territorio de Oriente y las tribus germanas incendiaban las provincias del norte. Vitaliano no había formado parte de la trama, pero Alejandro estaba mejor muerto.»